
La odisea de migrar cruzando cinco fronteras
POR JAVIER ROQUE MARTÍNEZ
ILUSTRACIÓN DE MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ
A comienzos del 2020 dos médicas cubanas decidieron dejar su país para intentar vivir en Estados Unidos. A partir de un contacto aterrizaron primero en Nicaragua y recorrieron toda Centroamérica. El camino para llegar a destino muestra lo difícil que es la migración en la región.
El 20 de marzo de 2020, siete semanas después de haber entrado ilegalmente a México tras superar tres fronteras centroamericanas por puntos ciegos y no tan ciegos, M. estaba desesperada porque no encontraba trabajo.
– Nosotras caminamos el día entero –decía ese día, sentada en un Starbucks en el centro de la Ciudad de México-. Salimos de la casa a las nueve de la mañana y regresamos a las siete de la tarde, todo ese tiempo dejando solicitudes de empleo.
M. tiene 30 años y es alta, delgada, de tez bronceada y boca pronunciada. Después de trabajar en hospitales cubanos y venezolanos durante unos cinco años, decidió migrar a inicios de 2020.
Exactamente lo mismo ocurría con E. de 28 años y nacida en Camagüey, en la zona central de Cuba. Se conocieron en Venezuela, durante sus misiones internacionalistas, y desde entonces han emprendido camino juntas. Cuando regresaron a Cuba no aguantaron más. E. habló con un amigo cubano en México para que le explicara cómo llegar. Así dio con “la contacto”, una guatemalteca con una red que cubre casi toda Centroamérica. Empezarían por Nicaragua, uno de los pocos países del mundo que no le exige visado a los cubanos.

***
Cuando M. y E. aterrizaron el 14 de enero en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, en Managua, uno de los hombres de “la contacto” ya las esperaba en las afueras de la terminal. Ellas apenas sabían su nombre de pila, pero una vez que atravesaron la puerta de salida él las reconoció de inmediato. Tenía las fotos que ambas le habían mandado a “la contacto” antes de despegar en Cuba.
Un par de horas y 200 kilómetros de auto después, llegaban los tres a Somotillo. Las líneas más o menos modernas de Managua y sus alrededores habían ido desvaneciéndose hasta diluirse por completo en el paisaje natural del interior centroamericano: esa planicie verde que se pierde con la vista, interrumpida aquí y allá por pequeños pueblos o caseríos y atravesada siempre por largas carreteras interdepartamentales.
Por una de esas llegaron a Somotillo, un municipio viejo, vetusto, cuya atmósfera amarillenta recuerda el color de los paños blancos cuando han pasado muchos años guardados. No hay mucho desarrollo allí. Sus casi treinta mil almas viven mayormente de lo que dejan la ganadería, la agricultura, el comercio y el contrabando. Algunos de sus pobladores se dedican a pasar migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, o al menos a México.
– Pero no pudimos pasar para Honduras –dice M.-. Estaba malo eso.
Aunque el plan inicial era que M. y E. siguieran camino lo antes posible, “la contacto” tomó la decisión de detenerlo. Ese mismo día, mientras ellas descansaban en Somotillo después de casi siete horas de viaje, 409 kilómetros más al norte, en pleno territorio hondureño, cerca de mil personas empezaban a concentrarse en las inmediaciones de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula. Tenían la decisión de partir a pie hacia los Estados Unidos apenas clarease a la mañana siguiente.
Se cocinaba la primera caravana centroamericana del año y Honduras era un hervidero con los ojos de medio mundo puestos sobre sí. El gobierno hondureño llevaba tiempo cercando el negocio de los coyotes. Entre 2018 y 2019, casi ciento cuarenta personas fueron acusadas de tráfico ilícito de personas de aquel lado de la frontera. Ahora, con tanta cámara y patrulla allá afuera, hubiese sido más riesgoso que de costumbre. Lo más conveniente era esperar. Y esperaron.
– ¿Y qué hicieron en todo ese tiempo?
– Nada –dice M con una mueca de obstinación-. Estar ahí, en un cuarto, encerradas, esperando.
Sin salir a la calle para no atraer miradas indiscretas ni levantar sospechas, pasaron la mayor parte del tiempo pegadas a las pantallas de sus teléfonos, hablando entre sí o bien refrescándose en la piscina que había en la casa. Tantas imágenes de migrantes sudando la vida sobre el asfalto del mediodía y allí estaban M. y E., empezando el mismo viaje en una piscina.
Tras varios días, el hombre de “la contacto” les dijo:
– Ya. Van a salir en la madrugada para Honduras.
Ni M. ni G. recuerdan qué día fue, pero sí que el viaje empezó de madrugada, bajo el manto cerrado de la noche nicaragüense. Sobre las tres de la mañana, un taxi llegó y se parqueó afuera de la casa. Luego de montarse con sus mochilas, el hombre dio la indicación al chofer y partieron rumbo a El Guasaule, uno de los puntos fronterizos que conecta Nicaragua con Honduras, a cinco kilómetros de Somotillo.
– Nos llevaron para la frontera, que es un lugar muy desierto, y ahí nos montaron en unos caballos –dice M.- Cada una en un caballo y con un guía.
Cuando M. dice “desierto” no se refiere a un desierto de arena, puesto que, a excepción del puesto fronterizo y sus alrededores, la zona de Guasaule es puro monte centroamericano. Quiere decir solitario. Al no tener papeles, tenían que cruzar por uno de los puntos ciegos de la frontera, uno de esos trillos alejados y pedregosos, abiertos a destajo entre la maleza, donde no se siente un alma. Sólo por esos caminos ocultos, casi jíbaros, hay cierta posibilidad de burlar el ojo vigilante de los militares.
Fue en la entrada de uno de estos puntos donde M. y E. se despidieron del taxi, conocieron a sus nuevos guías y siguieron camino a caballo.
– Recorrimos como cuarenta minutos más o menos, pero imagínate aquello a las tres de la madrugada: una oscuridad tremenda. Yo por lo menos estaba aterrada.
– Es que ella se quedó atrás atrás atrás –dice E.
– Niño, ¿tú te sabes el camino? –le preguntaba M. a su guía, asustada de no ver nada más allá de unos metros-. ¿Los otros dónde están?
– No se preocupe –la atajaba rápido el guía-. No se preocupe.
Para esas fechas hacía ya cinco meses que el gobierno hondureño había desplegado cuatrocientos agentes de la Fuerza Policial de Control Migratorio en la zona. En 2019, más de nueve mil indocumentados habían cruzado ilegalmente amparados por los matorrales. Día y noche, grupos pequeños de oficiales de camisa azul cielo y gorra y pantalón oscuros, armados con ametralladoras, peinaban el lado hondureño de la frontera como manadas de sabuesos. Aunque el año apenas iniciaba, cientos de migrantes, fundamentalmente haitianos, ya habían sido descubiertos en alguna de las veredas o intentando cruzar el río Guasaule. Todos fueron devueltos a Nicaragua.
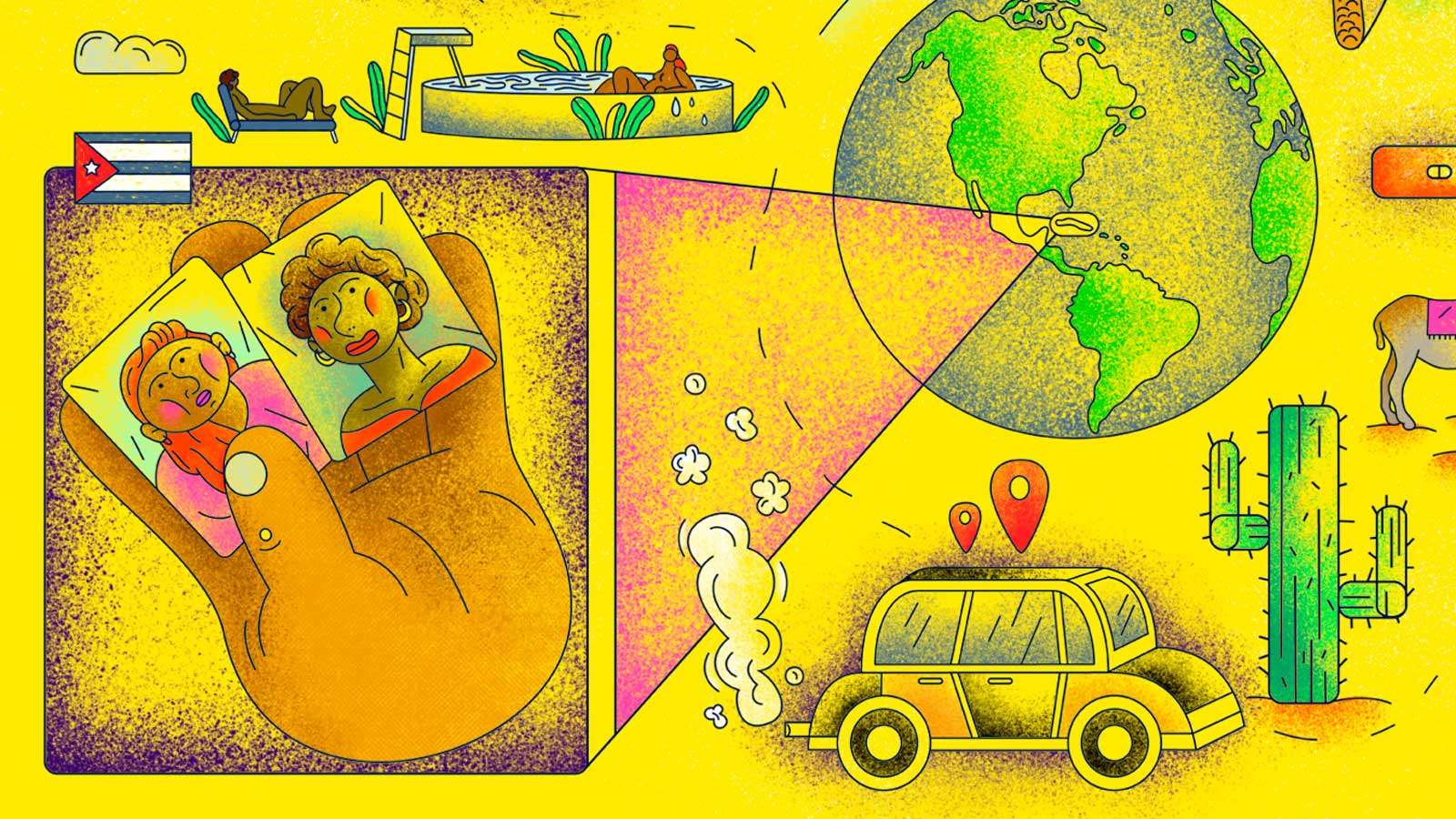
– El del primer caballo iba haciendo señales con una linterna como cada veinte minutos y yo pensaba: no llegamos, no llegamos.
***
Ahora mismo M. está enfadada porque ha caído en la trampa de las empresas fantasmas de Ciudad de México.
– ¿No me ves los ojos todavía hinchados de llorar? Esto yo no lo concibo.
A las pocas semanas de haber llegado a México, cansada de entregar currículos por toda la ciudad sin ningún resultado, M. supo de una empresa que le podía pagar dos mil pesos mexicanos semanales por trabajar como consultora administrativa. Corta de dinero, pensó que era una oportunidad que no podía permitirse dejar pasar. Pero después de un par de entrevistas, conferencias y tests sicométricos, le pidieron 300 pesos para una credencial y le hablaron de una supuesta prueba de aptitud ante el trabajo, una prueba que consistía en vender perfumes.
Por suerte, ya un amigo le había alertado.
– Si yo voy a trabajar como consultora administrativa, ¿qué hago yo vendiendo perfumes cuando en la primera conferencia te dicen que el trabajo no es de ventas y que no te van a pedir dinero? No encajaba una cosa con la otra. Pero nada, me vieron cara de pendeja. Dijeron: ésta es una migrante necesitada, loca por trabajar, que no tiene dinero; ésta es perfecta. Y yo ahí, con más fe que el Papa.
***
El cruce de la frontera por El Guasaule no duró mucho más de cuarenta minutos. La pequeña caravana de M. y E. no tropezó nunca con ningún retén, ni siquiera en las cercanías del río, que corre de este a oeste justo en el medio de una franja descampada estrecha pero al descubierto.
No lo sabemos con certeza, pero es muy probable que hayan entrado a Honduras por El Triunfo. De los municipios del departamento de Choluteca, el más al sur, ninguno tiene identificados más puntos fronterizos ciegos que este. Lo que sí sabemos es que del otro lado las esperaba un hombre que, luego de montarlas en una de esas motocicletas adaptadas para varias personas, las llevó para una casa. Allí, sentadas en el patio, sin probar bocado, sólo agua, esperaron hasta las seis de la mañana. A esa ahora abordaron un bus que las dejó cerca de la Oficina Regional de Migración de Choluteca.
– ¿No les preguntaron nada en el bus?
– No –dice M.-. Ahí ya todo está cuadrado. El chofer sabe que somos migrantes y dónde tiene que dejarnos.
– Eso es como un negocio bien planeado, ¿ve? –dice E.-. Nosotros teníamos hasta la foto de la guagua que nos iba a recoger.
– ¿Había más cubanos?
– Dos más –dice M.-. El resto eran todos haitianos, migrantes también.
En efecto: la mayoría de los migrantes que entran a Honduras por la frontera sur de Choluteca son haitianos, africanos y cubanos. Muchos prefieren no pasarse por las dependencias del Instituto Nacional de Migración, seguramente por miedo a ser deportados, pero “la contacto” prefiere que sus clientes sí lo hagan. Salvo que haya un inconveniente mayor, Honduras facilita un permiso para continuar camino a quienes entran ilegalmente al país.
1. y E. fueron anotadas ese día para ser atendidas una semana después. Mientras tanto, hicieron lo mismo que en Somotillo: pasar los días encerradas en la casa de uno de los contactos de “la contacto”. Descansaron, comieron, vieron series, conversaron con sus familias. El jueves siguiente regresaron a la Oficina Regional de Migración, dieron sus huellas, fueron al banco, pagaron la multa, volvieron, prestaron declaración y listo. Tenían luz verde para seguir el camino protegidas por la ley.
– Salimos como a las cinco y pico de la tarde y como a las siete nos montaron en otra guagua para Guatemala –dice M.
***
Los 2.300 dólares que debió pagar cada una para que la llevaran desde el aeropuerto Augusto César Sandino, en Managua, hasta la Plaza Garibaldi, en Ciudad de México, los consiguieron trabajando en Venezuela, donde estuvieron un par de años como parte de las misiones internacionalistas que Cuba tiene en ese país y en tantos otros.
–Eso incluye hospedaje, comida, guía, todo. Mínimos gastos que uno hace aparte, como las líneas de teléfono para estar comunicados, el agua, el refresco extra. Nosotras mandamos el dinero para Estados Unidos y lo íbamos pagando por tramo. “La contacto” nos decía: “tienen que pagar ahora tanto”, entonces E. le escribía a la persona que tenía el dinero y le decía deposítame tanto, con una clave, para que no nos fueran a extorsionar o algo. Porque es un peligro andar con ese dinero arriba.
– Y nosotras éramos dos mujeres, que como quiera que sea somos más vulnerables –dice E.-. Pero eso está bien coordinado. Ellos te cuidan porque ellos saben que ese es su dinero, su negocio.
***
El trayecto desde Choluteca hasta la frontera de Guatemala duró cerca de catorce horas, en las que pararon unas tres veces: dos por retenes policiales, otra, ya de noche, para comer arroz con pollo y ensalada. Después de una noche larga e incómoda, llegaron a su destino sobre las siete de la mañana. Allí estaba “la contacto” esperandolas. prefieren no hablar de ella, como tampoco de ninguna de las personas que le trabajan entre Nicaragua y México. Apenas dicen que se trata de una muchacha, lo que significa que no debe superar los cuarenta. Nada más.
– Nos dijo: “Los míos vengan para acá. Se van con él por ahí. Arriba, apúrense” –dice E.
“Los míos” no eran solo M. y E. Otros nueve cubanos habían llegado por rutas diferentes hasta aquel mismo punto de la frontera. A partir de aquí continuarían camino juntos, al menos durante un trecho. “Él” era el guía que los cruzaría hasta el otro lado de la montaña. Nadie les había dicho que debían atravesar montañas, pero en estos casos no hay elección. Además, era la mejor forma de burlar la vigilancia en las carreteras.
“La contacto” no iba con ellos. Seguiría en su auto para recogerlos al descenso.
– ¿Cómo fue la experiencia de atravesar montañas?
–Imagínate –dice E.
A diferencia de M., que es alta y menuda y tiene –al menos en teoría- más posibilidades de resistir una escalada, E. es de extremidades cortas y complexión regordeta.
– Ella se tuvo que poner la mochila mía, porque yo no podía –sigue E.-.
– Y yo: “vamos que si nos quedamos aquí, en medio de este monte, no nos encuentra nadie”. Él iba a una velocidad que ni Usain Bolt. Es que está adaptado. Imagínate a cuántas personas pasará a diario por esas montañas. Para él eso es nada, un paseo.
El “paseo” duró cerca de cuatro horas subiendo y bajando lomas a un ritmo inconcebible. Apenas tuvieron descanso. En dos ocasiones ellas tuvieron que detenerse a tomar agua, sobre todo E., que llegó a ponerse muy mal, con fatiga. Luego tuvieron que apretar el paso para no alejarse del resto del grupo.
– Uno lleva una vida tan sedentaria en Cuba, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, luego viendo la televisión o Facebook, que al subir esas montañas yo estaba muerta –dice E.-.
Finalmente, cuando llegaron al otro lado, “la contacto” ya esperaba por todos junto a otro auto. Los once cubanos se apretujaron como pudieron al interior de ambos y emprendieron camino a un hotel, donde estuvieron hasta las ocho de la mañana del día siguiente. Cuando se bajaron de los autos y entraron nadie les preguntó nada. Como si fueran invisibles.
– Ahí tú pasas y ya, todo está comprado –dice E.-. A ti ni te ven.
– Lo que hicimos fue llegar a acostarnos, que estábamos muertas de cansancio –dice M.-. Entre las 14 horas de viaje la noche entera dando rueda más después todas esas montañas, ¿tú sabes cómo llegamos al hotel?
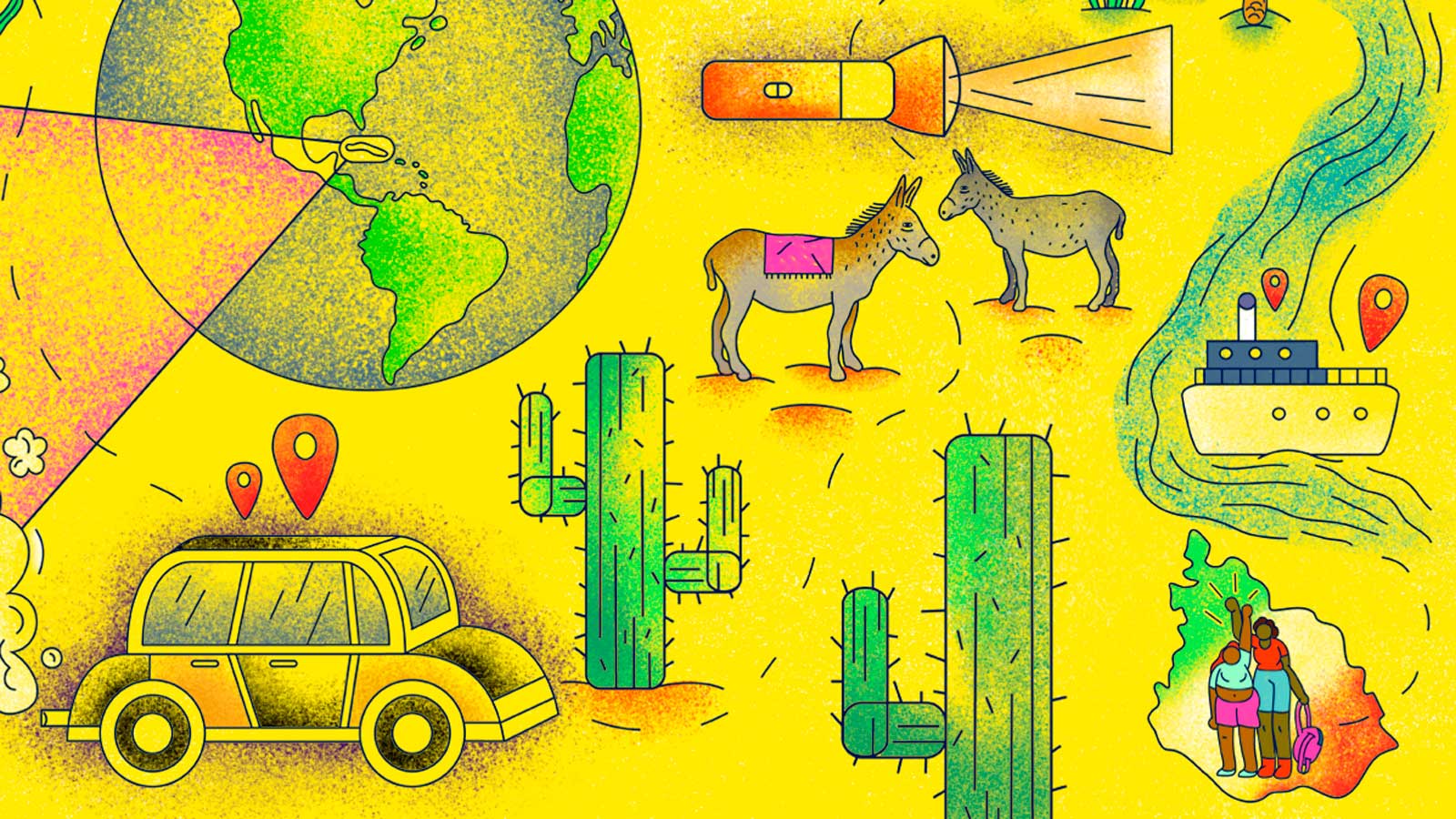
El sábado en la mañana, después de llegar a la frontera con México en bus junto a otros cuatro cubanos y atravesar un pequeño río en bote, subieron a unos camiones. Luego, seis horas y un pequeño trayecto en motos hasta a una casa en Villa Hermosa, la capital de Tabasco, donde pasaron la noche. El domingo fue mucho más movido. Desde las seis de la mañana, cuando salieron, hasta cerca de la medianoche del lunes, viajaron en un pequeño bus, luego en un taxi, pasaron la tarde en una casa y retomaron camino en una camioneta que los dejó en un puente, junto a un guía. Se suponía que un auto los recogería rápido, pero se quedaron varados allí durante cuatro o cinco horas.
– Ni idea de dónde estábamos –dice M., que solo recuerda el sonido de los monos, los mosquitos y al guía diciendo que cerca había cocodrilos-. El carro llegó como a las diez de la noche. ¡Qué estrés!
Finalmente, el auto los recogió y los llevó para otra casa en Tabasco, donde pasaron esa madrugada y dos días más. No habían probado bocado en horas y estaban hambrientas. Como siempre, pasaron todo el tiempo dentro, sin salir, generalmente viendo películas o capítulos de series de Netflix. A las tres de la tarde del tercer día se montaron en una rastra de la que no se bajaron hasta la mañana del día siguiente. Además de ellas y el chofer, iban también dos muchachos hondureños. Durante todo ese tiempo se toparon con cerca de seis retenes.
– Ustedes tranquilos que de aquí no me los baja nadie –les dijo el chofer desde el inicio-. Yo respondo por ustedes. Lo que haya que pagarles a los retenes yo lo pago.
–Eso nos dio cierta tranquilidad –dice M.-. Cuando íbamos a pasar por un retén el hombre nos decía: “acuéstense”, y nos teníamos que acostar bien bien planitos en la cama del camión, hasta que ya pasábamos. Solo hubo una vez en que él tuvo que bajarse y darle cinco mil pesos mexicanos.
Llegaron a Ciudad de México sobre las siete de la mañana del día siguiente. Justo donde se detuvo la rastra las esperaba un taxi, que un rato después las dejó en su destino final, uno de los hoteles que se encuentran en la Plaza Garibaldi. Allí las esperaba una amiga de E.
Nueve meses después de nuestra entrevista, M. está en los Estados Unidos, con su hermana, aunque no sabemos a ciencia cierta cómo llegó. E. sigue en Ciudad de México, donde consiguió trabajo como fisiatra. Ahora labora en una pequeña consulta, donde gana lo suficiente para lo que le hace falta.

